 Varias zonas arqueológicas han sido abundantemente trabajadas, en tanto que en otras los estudios apenas son incipientes o fragmentarios. De ahí las dificultades para poseer un cuadro lo suficientemente general y comparativo de los sistemas sociales precolombinos, que permita una integración global de los usos y costumbres, y de los frutos de civilización más notables. Este trabajo intenta reconstruir las interrelaciones culturales del amplio mosaico que conformaron los pueblos del México prehispánico, en función de las fuentes disponibles y del meritorio trabajo de muchos autores. Es decir, vincular a las subáreas en el tiempo y en el espacio, como pertenecientes a una misma y única madeja, con sus naturales variaciones locales de identidad. Afortunadamente cada día aparecen mayor número de testimonios acerca de los vínculos que guardaron entre sí las diferentes civilizaciones, especialmente en la época clásica; pero también es cierto que aún queda el reto de llenar muchos vacíos de información en distintos periodos cronológicos y en espacio. Todos los pueblos del México antiguo mantenían una estrecha relación, más allá de lo que comúnmente se supone, compartiendo e intercambiando productos, técnicas e ideologías sociales y religiosas.OAXACA
Varias zonas arqueológicas han sido abundantemente trabajadas, en tanto que en otras los estudios apenas son incipientes o fragmentarios. De ahí las dificultades para poseer un cuadro lo suficientemente general y comparativo de los sistemas sociales precolombinos, que permita una integración global de los usos y costumbres, y de los frutos de civilización más notables. Este trabajo intenta reconstruir las interrelaciones culturales del amplio mosaico que conformaron los pueblos del México prehispánico, en función de las fuentes disponibles y del meritorio trabajo de muchos autores. Es decir, vincular a las subáreas en el tiempo y en el espacio, como pertenecientes a una misma y única madeja, con sus naturales variaciones locales de identidad. Afortunadamente cada día aparecen mayor número de testimonios acerca de los vínculos que guardaron entre sí las diferentes civilizaciones, especialmente en la época clásica; pero también es cierto que aún queda el reto de llenar muchos vacíos de información en distintos periodos cronológicos y en espacio. Todos los pueblos del México antiguo mantenían una estrecha relación, más allá de lo que comúnmente se supone, compartiendo e intercambiando productos, técnicas e ideologías sociales y religiosas.OAXACA
[nggallery id=60]En Monte Albán el culto a los antepasados tuvo una gran importancia, lo que originó una compleja arquitectura de carácter funerario apreciada en la presencia de tumbas muy bien construidas, provistas de una antesala, y frecuentemente adornadas con pinturas murales, con abundancia de urnas en terracota que acompañaban a los difuntos para su viaje al inframundo.
Tales urnas repiten insistentemente motivos de carácter religioso, que van desde la representación de animales (como el jaguar, la serpiente y el murciélago) relacionados con los dioses de la lluvia, el maíz, y el inframundo, hasta complejas divinidades con atuendos ricamente elaborados, pasando por sencillas efigies de los acompañantes o guardianes de las tumbas.
En ocasiones, los sepulcros están acompañados de ricas ofrendas consistentes en objetos labrados en piedras preciosas, como fue el caso de la famosa máscara del dios ‘hombre-murciélago’, elaborada con varias piezas de jade finamente pulimentadas.
En Monte Albán, se dominan ejemplarmente los grandes espacios abiertos, en combinación con las plataformas, las escalinatas y los basamentos de los templos. La ciudad ilustra una de los logros más bien acabados de la urbanística mesoamericana.
Los primeros moradores fueron un grupo de olmecas-zapotecas, quienes expresaron a través de la escritura los símbolos sagrados que empezaban a funcionar como pictogramas. Pero además de su carácter religioso, la escritura de Monte Albán expresada en la piedra y en la cerámica, descansó en la necesidad de controlar los tributos que pagaban sus pueblos sujetos. Monte Albán todavía reserva grandes sorpresas, como la reciente aparición de una estela ricamente grabada con jeroglíficos. Los mixtecas, por su parte, contribuyeron ejemplarmente con abundantes testimonios arquitectónicos, cerámicos y códices.
VALLE POBLANO TLAXCALTECA
El hallazgo de las prodigiosas pinturas murales de Cacaxtla sirvió para que los arqueólogos se plantearan nuevas interrogantes en torno al desarrollo de una tradición cultural que compartía rasgos de diferentes subáreas mesoamericanas. Por la mezcla cultural de los elementos en sus pinturas, se considera actualmente que los habitantes de Cacaxtla fueron al mismo tiempo vecinos cercanos de los mayas, pero iletrados en el sistema jeroglífico maya.
Los candidatos más sólidos como creadores de los murales fueron los Olmeca-Xicalanca, en el año 650 d. C. Situados en un corredor teotihuacano, sus habitantes fueron capaces de controlar gran parte del comercio entre la Costa del Golfo y las ciudades locales de las montañas.
Cacaxtla significa ‘el lugar del cacaxtli’, o bulto del comerciante que se lleva en la espalda.
John B. Carlson, identificó recientemente (1993) los símbolos del planeta Venus en los murales de Cacaxtla, los mejor conservados en el área mesoamericana. Cacaxtla constituyó una acrópolis fortificada en el actual estado de Tlaxcala. Probablemente se estableció alrededor de 650 a 700 d. C. por una élite de comerciantes guerreros de la Costa del Golfo, conocidos con el nombre de Olmeca-Xicalanca, cuyos orígenes están en la región maya chontal de Tabasco.
El sitio había recibido poca atención hasta que en 1975 algunos de los murales más espectaculares jamás vistos en Mesoamérica fueron descubiertos, por traficantes de piezas arqueológicas. Estos incluyen guerreros parados vestidos con elementos de jaguar y pájaro, serpientes emplumadas, enmarcados en bandas de agua con numerosas criaturas acuáticas, tales como caracoles y tortugas.
Excavaciones más amplias revelaron una gran escena en la que aparecen guerreros con la piel pintada de negro y manchas de jaguar, y soldados con elaboradas vestimentas en forma de ave. Los murales, que han sido maravillosamente conservados, fueron pintados en un estilo de las tierras bajas mayas con una mezcla ecléctica de iconografía de Oaxaca, la Costa del Golfo, la región maya, y Teotihuacán.
Aunque la escena ha sido interpretada como una batalla, los perdedores (los soldados vestidos de ave) no tienen armas. Es más, muchos de ellos están vestidos como víctimas sacrificiales pintadas de azul con sus manos amarradas a un lazo de papel blanco sacrificial. Para Carlson esto no es una escena de batalla sino un sacrificio público masivo directamente ligado al culto de Venus practicado en Teotihuacán.
En la sala oeste, el derrotado Capitán Guerrero Pájaro permanece, manos dobladas en gesto de sumisión, cautivo por un victorioso señor guerrero de Cacaxtla llamado ‘Tres Venado’. El Capitán Pájaro permanece en frente de un extraño con un telón de fondo blanco que enmarca los glifos teotihuacanos de Venus.
El significado de este mural empieza a aclararse después del descubrimiento reciente de dos nuevos y espectaculares grupos de murales en Cacaxtla. El primero fue pintado sobre dos columnas rectangulares de una cámara enclaustrada sobre el lado oeste del sitio. Ellas muestran un hombre escorpión pintado en azul y a una mujer. La pareja, miembros del culto militarístico de Venus, permanecen con los brazos levantados en postura de baile encima de bandas acuáticas sobre un terreno rojo, enmarcado en glifos teotihuacanos de Venus. Cada figura viste un faldellín de piel de jaguar con una hebilla del glifo de Venus al estilo Oaxaca. El torso superior y la cabeza de la mujer no sobrevivió a los siglos. El hombre con cola de escorpión, claramente porta una máscara con anteojos, signo del culto a la guerra del Venus teotihuacano.
La sangre del Guerrero Pájaro debió de haber sido ofrecida en rituales evocadores de la fertilidad bajo el auspicio de Venus. El último grupo de murales fue descubierto en una cámara hundida llamada El Templo Rojo. Hay muchos símbolos de desarrollos naturales, tales como plantas maduras de maíz y árboles de cacao. Un comerciante guerrero de Cacaxtla llamado ‘Cuatro Perro’ está vestido a la manera de la bien conocida deidad maya de los comerciantes. Su mercancía contiene productos de las tierras bajas mayas, tales como plumas de quetzal, hule para el juego de pelota, pieles de jaguar, y posiblemente cacao.
Debajo de él resguardado sobre el piso para los que caminan, está un impresionante mural de enflaquecidos cautivos con moños de lazos sacrificiales alrededor de sus cabezas. Entre las piernas de una de estas víctimas está un templo pirámide incendiado con cinco escalones, consumido por las llamas, un símbolo inequívoco para la conquista en el mundo azteca. Los murales de El Templo Rojo nos muestran por primera vez este símbolo de guerra, en uso al menos 600 años antes, cuando Teotihuacán fuera destruido por el fuego.
En un texto de 1975, Winfield reconstruye las ceremonias de los comerciantes en el contexto nahua, destacándose que la imagen del dios del comercio se pintaba de azul y que había sacrificio de prisioneros, quizá como un buen augurio del inicio de las empresas comerciales hacia tierras muy lejanas. Venus, Quetzalcóatl y Yacatecuhtli (dios de los comerciantes), tienen muchos elementos en común que permiten vincularlos. En este contexto, ¿será la representación de los cautivos en los murales de Cacaxtla, la ceremonia de las víctimas propiciatorias para lograr el éxito en las empresas comerciales?
Para George E. Stuart, por la mezcla de elementos en sus pinturas, se presume que los habitantes de Cacaxtla fueron al mismo tiempo vecinos cercanos de los mayas, pero iletrados en el sistema jeroglífico maya. Los candidatos más fuertes como creadores de los murales fueron los Olmexa-Xicalanca en el 650 d. C. Situados en lo que Ángel García Cook llama el corredor teotihuacano, fueron capaces de controlar mucho del comercio entre la Costa del Golfo y las ciudades locales de las montañas.
Cacaxtla ha de haber parecido perfecta en términos de planeación, organización y defensa, pero la ciudad no sobrevivió más allá del siglo X d. C. Andrés Santana estima la fecha de la última pintura —irónicamente, el mural del hombre pájaro que por primera vez puso la atención sobre Cacaxtla— en alrededor de 790 d. C. El sitio fue subsecuentemente abandonado y su gente se mudó.
Hay que tener presente la estrecha relación que mantenían en la etapa histórica los pueblos costeros del Golfo, especialmente las provincias de Cotaxtla y Cempoala, con el Señorío de Tlaxcala, que llevó a Cortés a un pacto con todos aquellos enemigos de la Triple Alianza.
Cholula es uno de los pocos lugares del México prehispánico que cuentan con una secuencia cultural prolongada, ya que su pirámide mayor tiene una estructura contemporánea a la época Teotihuacán I, en el siglo I d. C., siendo la estructura más grande de toda Mesoamérica; comparable en tamaño a la pirámide de Keóps en Egipto.
Xochicalco fue una encrucijada de pueblos distintos y épocas diferentes, una especie de puente cultural entre el mundo clásico y el advenimiento de Tula, la futura capital tolteca. Esta diversidad cultural puede apreciarse en la utilización contemporánea de dos sistemas de cómputo del tiempo, a saber, la Cuenta Larga (a base del uso de barras y puntos), y el sistema de numeración mixteca (con base en la utilización de puntos), rasgo que comparte con la zona arqueológica de Cerro de las Mesas, Veracruz.
CANTONA
El complejo juego de pelota, altar y templo aparece reiteradamente en Cantona, así como elementos de fertilidad. Los ritos de fertilidad tienen ya un numeroso catálogo aquí, al igual que en la zona arqueológica de Aparicio, en la llanura costera del Golfo, a unos cuantos kilómetros de Las Higueras: penes, lápidas de Chicomecóatl, esculturas de Xipe-Totec.
EL GOLFO
Considerado por algunos como el lugar en el que está ubicado el mítico Tlalocan, lugar de la fertilidad y la abundancia, las civilizaciones que se desarrollaron en la Costa del Golfo y áreas interiores, contribuyeron destacadamente al repertorio cultural del México prehispánico. Olmecas, totonacas, huaxtecas, nahuas, y otras etnias, se mantuvieron en movimiento constante a lo largo de toda el área mesoamericana, intercambiando experiencias y fundando las bases de los desarrollos posteriores.
Los entrelaces escultóricos tipo Tajín aparecen ampliamente distribuidos en una gran zona que incluye a Santa María Cotzamaluapa.
Las construcciones circulares y semicirculares están configuradas en varios sitios arqueológicos mesoamericanos: Tzintzuntzan, Tula, El Tajín, Zempoala, Xochiquétzal. El símbolo de la alegría aparece tempranamente en las culturas del Golfo, como se aprecia en algunos objetos olmecas en barro, piedra y jade en el área de San Lorenzo, pero es en la época Clásica (100 a. C. a 900 d. C.) cuando alcanza su mayor esplendor en la civilización del río Papaloapan, quienes la fijan en el eterno lenguaje del barro.
Con el descubrimiento de la Estela número 1 de La Mojarra, se confirmó la hipótesis de Alfonso Caso, en el sentido de que en la Costa del Golfo está el origen de la escritura, la numeración y el calendario. Entre los totonaca, el concepto prehispánico de ciudad está distante de nuestra concepción urbana occidental. El Tajín y Cempoala, al igual que en muchas otras unidades urbanas de centros mesoamericanos mayores, el centro ceremonial con población dispersa permitió una clasificación de las funciones administrativas, de justicia y de comercio, junto con las religiosas, mientras que la gran población se localizaba dispersa en su rededor, dedicada fundamentalmente a las actividades económicas del cultivo de las plantas, y tareas complementarias como la caza, pesca y recolección.
En El Cuajilote, ubicado en el área de Filo Bobos, la traza urbana evoca el patrón teotihuacano en el manejo del espacio. Una figura de Xipe-Totec apareció en el periodo clásico de La Mojarra, municipio de Alvarado, Veracruz, por lo que el concepto de fertilidad asociado a esta deidad constituye una de sus manifestaciones más tempranas en las llanuras pantanosas de Veracruz. El culto a Ehécatl también surgió tempranamente (162 d.C.) como puede apreciarse en la iconografía escultórica de la Estatuilla de Los Tuxtlas.
Para los huaxteca, los parientes norteños de los mayas, separados de éstos por cuñas culturales de otras naciones a lo largo de los siglos, tal aire de familia queda testimoniado en el lenguaje y en las prácticas de la deformación craneana, tan en boga como elemento estético en muchas sociedades mesoamericanas. Su escultura en piedra caliza tiene como motivo principal a la figura humana, pero el contenido y objetivo de la escultura, están dirigidos, a las deidades. Los huaxtecas representan el plano frontal de los cuerpos disminuyendo el fondo, dando a las esculturas una forma aplanada; el tocado en forma de resplandor semicircular posterior en algunas de ellas, es un atributo esencial de su arte.
También se desarrolla una escritura abstracta que todavía espera mayores esfuerzos para su desciframiento; quizá algunas figuras oblongas esgrafiadas representen el símbolo del maíz.
LOS MAYAS
En el gran tramo histórico de su vida como alta civilización, desarrollaron varios tipos arquitectónicos; hay influencias teotihuacanas hacia el final del mundo clásico, y desde fechas muy tempranas se emplean sistemas de numeración, calendario y escritura. Si bien los mayas no son los inventores de estos logros culturales, a ellos se debe su gran desarrollo. Gran parte de los textos en inscripciones se refieren a su historia relevante expresada en guerras, captura de prisioneros, caída de ciudades, ascensión al trono de los gobernantes, ceremonias de carácter religioso y agrícola, pero también, hay textos proféticos.
Las hazañas de los astrónomos mayas reveladas en sus inscripciones se antojan aún más deslumbrantes para nuestra mentalidad occidental cuando comprendemos que los ciclos celestes se descubrieron sin ayuda de los instrumentos de precisión que tanto sirvieron a los astrónomos europeos en el desarrollo de nuestro calendario moderno durante el Renacimiento. En muchas construcciones mesoamericanas se incorporaron angostos tubos y ventanas con el propósito especial de hacer observaciones astronómicas.
Algunos artículos de consumo, como el pedernal, la cera de abeja, los textiles de algodón, la miel, el hule, el incienso de copal, los tintes vegetales, el tabaco, la vainilla de Papantla y de Teutila, la cerámica policromada, las conchas de tortuga del Pacífico, las plumas, las pieles de jaguar y de ocelote, se exportaban cotidianamente de las tierras bajas hacia las altiplanicies de Chiapas, Guatemala y El Salvador. A cambio, los comerciantes de esas zonas llevaban jade, albita, obsidiana, hematita, plumas de Quetzal, cerámica y cinabrio para vender en los centros de las tierras bajas.
Los grupos que vivían en las regiones costeras proporcionaban sal, pescado seco, conchas, espinas de mantarraya empleadas en el autosacrificio de dignatarios y sacerdotes, y perlas a los distritos de tierra adentro. A partir de las interpretaciones de Tatiana Proskouriakoff y de Heinrich Berlin Neubart en las inscripciones de Yaxchilán y Piedras Negras, los mayas pasaron de la historia mítica a la Historia real configurada en sus dinteles y estelas.
En los primeros siglos de nuestra era Teotihuacán se convirtió en un verdadero estado imperial que logró ensanchar a su máximo las fronteras de Mesoamérica, manteniendo esta expansión por más de 600 años al través del comercio y de la religión. Dicha influencia se manifiesta de varias maneras; va desde la presencia cerámica, la construcción de edificios con su típico estilo de talud y tablero, hasta el complejo mágico religioso que implica el culto al dios de la lluvia, al dios del fuego, y a la serpiente emplumada. En la etapa de mayor esplendor, la población de Teotihuacán llegó a tener 120,000 habitantes.
La expansión teotihuacana puede evidenciarse en Matacapan, poblado de la zona de Los Tuxtlas en Veracruz, punto de producción alfarera y comercial. También puede advertirse la presencia de la sociedad teotihuacana en el sitio arqueológico de Piedra Labrada, actual municipio de Soteapan, en el estado de Veracruz; la Estela 1 de dicho sitio presenta el glifo llamado por Caso ‘Ojo de Reptil’, y el glifo ‘turquesa’, compuesto éste último por dos conjuntos de líneas verticales y horizontales que se alternan alrededor de un cartucho que las contiene; además, hay incensarios y columnas teotihuacanas.
El glifo ‘turquesa’ aparece tempranamente figurado en el casco de la cabeza colosal olmeca número 4 de San Lorenzo; quizá esté relacionándose la turquesa con la sangre sacrificial, por el concepto ‘precioso’ que liga a la turquesa con la sangre. Con respecto al glifo ‘Ojo de Reptil’, aparece en un fragmento cerámico localizado por Manuel Gamio en su célebre investigación sobre Teotihuacán, y también fue reportado por Alfonso Caso en inscripciones de Oaxaca; así mismo, aparece en la columna ‘U’ de la prodigiosa Estela Número 1 de La Mojarra.
La estela 31 de Tikal (Winfield Capitaine, 1990, ilus. 182), dedicada en 445 d. C. (Schele and Freidel, 1990) presenta a dos guerreros con elementos iconográficos típicamente teotihuacanos, tales como sus armas y la cara de Tláloc sobre un escudo, frente a un gobernante (‘Cielo Tormentoso’ que subió al poder en 426 d. C.) y que habla de la expansión comercial y guerrera hacia la zona maya.
Hasta su declive eventual y caída alrededor del año 600 d. C., Teotihuacán mantuvo la mayor influencia en todo Mesoamérica, con colonias comerciales en todas las partes del área maya (Tickell and Tickell, 1991:20). El eje Teotihuacán-Kaminaljuyú aparentemente escogió a Tikal como su principal socio en las tierras bajas.
La primera evidencia aparece sobre la Estela 4 de Tikal, fechada en 378 d. C., la cual registra el ascenso al poder de ‘Bucle Hocico’. El estilo de este monumento tiene los diseños distintivo de Teotihuacán: ‘Bucle Hocico’ está retratado de rostro entero en una posición sedente, más que en el perfil maya típico, consistente en estar parado hacia la derecha (op. cit, p. 25).
El poder e influencia teotihuacanos, pues, se extendió a todo Mesoamérica; hacia el este dentro de las áreas de la costa del Golfo (Matacapan), las tierras altas mayas (Kaminaljuyú), las tierras bajas mayas (Becán y Tikal), y al sureste hacia los zapotecos de Monte Albán, Oaxaca.
La decadencia de la urbe teotihuacana se inicia hacia 650 d. C. con una progresiva disminución de la población, ocasionada por factores de orden social y climático. Cesa el crecimiento de la ciudad y aunque se construyen palacios con espléndidos murales, éstos se edifican sobre antiguas construcciones. El siglo VIII d. C. marca el ocaso de la metrópoli, aunque el valle nunca fue del todo abandonado. Teotihuacán jugó un papel clave, y su caída precipitó a un profundo colapso a todas las civilizaciones clásicas.
EL ALTIPLANO CENTRAL
La fama de Teotihuacán como centro religioso, viene de tiempos muy antiguos y esto jugó un papel de atracción para la migración de muchos pueblos venidos del norte. La influencia de Teotihuacán se manifiesta de varias formas que van desde la presencia cerámica, la construcción de edificios con su típico estilo de talud y tablero, hasta el complejo mágico religioso que implicó el culto al dios de la lluvia, al dios del fuego, y a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. En su etapa de mayor esplendor, la población de Teotihuacán llegó a los 120,000 habitantes, configurándolo como el centro urbano de mayor tamaño e importancia para su época.
Su poder e influencia se extendió a todo Mesoamérica: hacia el este dentro de las áreas de la costa del Golfo, las tierras altas mayas y las tierras bajas mayas; al sureste hacia los zapotecos de Monte Albán, Oaxaca.
Al declive de Teotihuacán empieza a surgir Tula. Al igual que otras urbes cosmopolitas, Tula tenía barrios en donde residían extranjeros, como los huasteca; pequeñas colonias de mayas, mixtecas y de grupos del centro de Veracruz y de la costa del Pacífico de Chiapas y de Guatemala.
Por ende, puede considerarse a Tula como el principal dispersor de la alta cultura al resto de las sociedades vecinas y periféricas mesoamericanas. La multiplicidad de su composición étnica y cultural la asume como la generadora de la diáspora de rasgos y complejos civilizatorios en el periodo transicional del Clásico Terminal al Postclásico.
La cultura maya yucateca de la península se vio enriquecida con las aportaciones de los flujos migratorios y comerciales de Tula: el complejo de Quetzalcóatl-Kukulkán, con recintos sagrados y astronómicos; el interesante culto a las deidades del agua, con víctimas propiciatorias en el cenote sagrado, etc.
Civilizaciones posteriores, como la azteca, se asumirán como herederos de la gran tradición tolteca, trasladarán los principales monumentos sagrados y los integrarán a su peculiar panteón particular. Los aztecas inician su peregrinar de manera tardía: es el último grupo que llega al Valle de México, para fundar su capital, Tenochtitlan, siguiendo a sus dirigentes y a la figura de su deidad tutelar, Huitzilopochtli, futuro morador que compartirá espacios con Tláloc, en el recinto del Templo Mayor.
Eclécticos por naturaleza, en cada conquista de otras comarcas, los mexicanos integraron las deidades locales a su panteón particular, conservando y adorando las imágenes en el lugar que para tal efecto se les tenía destinado en el Templo Mayor, las cuales pasan a formar parte del séquito de Huitzilopochtli, su dios fundamental. En el caso de los huaxteca, por ejemplo, importaron a Tlazoltéotl, la comedora de inmundicias, diosa lunar y del tejido. Los mexicas, merced al apropiamiento de costumbres y deidades de otras naciones, formaron las bases del crisol cultural más rico que se dio en México hasta el tiempo de la conquista hispana. Corresponderá al especialista establecer mayor número de semejanzas y paralelismos, oposiciones y puntos de convergencia entre los distintos pueblos prehispánicos del México Antiguo; es decir trazar mayor número de vínculos. Falta todavía mucho por saber y descubrir. Pero finalmente, queda la sensación de que poco a poco va cayendo el velo que ocultaba el remoto pasado de Mesoamérica.
(FERNANDO WINFIELD-CAPITAINE)

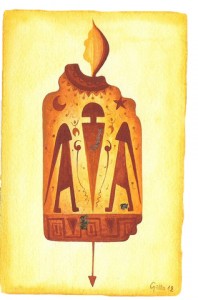

best prescription allergy pills what is allergy medicine called generic allergy pills
strong sleeping pills for sale order provigil pills
purchase deltasone generic order prednisone 10mg generic
names of heartburn medication combivir price
cause of pimples in adults order betamethasone creams prescription strength acne treatment
skin allergy tablets list how to get montelukast without a prescription best off counter seasonal allergy
best over the counter for acid reflux buy lincomycin medication
buy isotretinoin where to buy accutane without a prescription accutane 10mg oral
cheap amoxicillin generic order amoxicillin 1000mg pill amoxil 1000mg for sale
sleeping prescription sleeping pills online meloset 3mg canada
buy azithromycin 250mg for sale oral zithromax 250mg buy zithromax 250mg generic
order neurontin 600mg online neurontin 600mg us
azipro tablet purchase azipro generic azithromycin over the counter
lasix online order furosemide 100mg us
purchase omnacortil sale order omnacortil 40mg pills buy omnacortil 20mg for sale
buy amoxil no prescription cheap amoxicillin pills oral amoxil 1000mg
acticlate us buy doxycycline 200mg online
generic ventolin 4mg purchase albuterol inhaler buy albuterol 2mg sale
augmentin 375mg brand augmentin 375mg pill
buy synthroid 100mcg levothroid order online buy levothroid pills
order generic levitra 10mg purchase levitra for sale
buy clomiphene for sale clomid pill clomiphene order
order tizanidine online cheap buy tizanidine 2mg for sale tizanidine 2mg uk
semaglutide where to buy semaglutide oral order generic semaglutide
buy generic prednisone buy prednisone 40mg online order prednisone 5mg without prescription
La compatibilité du logiciel de suivi mobile est très bonne et il est compatible avec presque tous les appareils Android et iOS. Après avoir installé le logiciel de suivi sur le téléphone cible, vous pouvez afficher l’historique des appels du téléphone, les messages de conversation, les photos, les vidéos, suivre la position GPS de l’appareil, activer le microphone du téléphone et enregistrer l’emplacement environnant.
semaglutide 14mg tablet cost semaglutide buy semaglutide 14mg
isotretinoin 40mg uk isotretinoin 40mg us purchase accutane for sale
order ventolin 2mg online cheap order ventolin pill purchase albuterol pills
oral amoxicillin 1000mg buy amoxil 500mg pills order amoxil 1000mg online cheap
certainly like your website but you need to
take a look at the spelling on several of your posts.
Many of them are rife with spelling issues and I find
it very troublesome to tell the truth however I’ll definitely come back again.
cheap augmentin how to buy augmentin amoxiclav canada
purchase zithromax generic azithromycin 250mg us order zithromax online
order levothyroxine pills buy levothroid online cheap brand synthroid 150mcg
buy clomid 100mg online cheap clomid 100mg sale order clomid pill
gabapentin uk gabapentin 800mg cost neurontin 600mg tablet
buy generic furosemide diuretic order lasix 40mg pills furosemide order
Vous pouvez également personnaliser la surveillance de certaines applications, et il commencera immédiatement à capturer régulièrement des instantanés de l’écran du téléphone.
canadian viagra and healthcare sildenafil 50mg for sale viagra 100mg over the counter
oral doxycycline cheap doxycycline 200mg vibra-tabs pills
buy rybelsus sale rybelsus sale rybelsus us
order cialis 10mg online cheap cialis 20mg tablet tadalafil 5mg drug
generic clarinex order clarinex 5mg pill clarinex canada
buy cenforce generic cenforce pills buy cheap cenforce
claritin online buy buy loratadine 10mg claritin 10mg canada
buy chloroquine no prescription purchase chloroquine sale aralen oral
buy generic dapoxetine for sale buy misoprostol 200mcg generic buy generic cytotec online
glycomet 500mg drug glycomet 1000mg for sale buy glucophage 500mg pills
orlistat where to buy diltiazem 180mg drug diltiazem uk
norvasc order buy norvasc 5mg generic amlodipine online
zovirax 800mg price acyclovir 800mg over the counter zyloprim 300mg for sale
generic prinivil lisinopril 5mg without prescription cost zestril
crestor buy online order rosuvastatin without prescription order ezetimibe 10mg for sale
buy prilosec 10mg treat reflux omeprazole 10mg generic
cost motilium 10mg where to buy motilium without a prescription purchase tetracycline online cheap
cyclobenzaprine sale baclofen 25mg for sale baclofen 25mg generic
buy metoprolol 100mg generic metoprolol 100mg ca buy generic lopressor
purchase toradol pill colchicine for sale online brand colcrys 0.5mg
order tenormin 100mg sale order atenolol 100mg online buy generic tenormin 100mg
fda depo-medrol buy medrol 4 mg buy medrol 16 mg
inderal pills inderal online clopidogrel 150mg oral
write my essay help websites to write essays help with papers
methotrexate 10mg over the counter buy generic methotrexate for sale warfarin online
buy generic mobic 7.5mg buy celebrex 200mg without prescription buy celecoxib 100mg online
order reglan order cozaar 50mg online cheap hyzaar brand
order flomax buy celecoxib tablets order celebrex 200mg online
nexium pills buy nexium tablets topiramate sale
buy zofran 8mg online aldactone 100mg price order generic spironolactone 25mg
sumatriptan 25mg brand levaquin canada levaquin online
zocor 10mg over the counter simvastatin 20mg oral oral valtrex 500mg
buy avodart 0.5mg online cheap generic ranitidine buy zantac for sale
propecia 1mg without prescription oral propecia 5mg diflucan 100mg sale
order ciprofloxacin pill – sulfamethoxazole price order augmentin 1000mg pills
cost cipro 500mg – myambutol cost cost augmentin 375mg
brand metronidazole – metronidazole 200mg oral buy azithromycin without a prescription
ciplox generic – buy amoxicillin paypal
order erythromycin 250mg
brand valacyclovir 500mg – buy nemasole tablets buy zovirax generic
ivermectin 6mg tablet – cost amoxiclav tetracycline pill
flagyl without prescription – purchase cleocin for sale how to buy zithromax
buy ampicillin acillin where to buy cheap amoxil generic
generic lasix 100mg – purchase prazosin pills purchase captopril without prescription
buy glucophage 500mg without prescription – cipro order order lincomycin 500mg pills
order generic zidovudine – buy epivir 100 mg online cheap buy allopurinol 100mg
order clozapine pill – oral glimepiride famotidine canada
order quetiapine sale – order ziprasidone 40mg sale order eskalith pill
buy clomipramine sale – order sinequan 25mg sale order sinequan 75mg generic
purchase atarax without prescription – buy atarax 25mg generic buy generic endep
amoxil price – oral erythromycin 250mg ciprofloxacin 1000mg pill
augmentin 1000mg sale – trimethoprim canada baycip tablet
cleocin 300mg tablet – buy terramycin order chloramphenicol generic
zithromax over the counter – purchase ciplox generic generic ciplox 500mg
purchase ventolin inhalator generic – cheap theophylline generic theophylline 400 mg
ivermectin medicine – aczone drug brand cefaclor 500mg
purchase desloratadine pill – order generic aristocort 4mg albuterol 2mg us
order lamisil 250mg pill – buy generic grifulvin v online buy generic griseofulvin
order semaglutide pills – semaglutide 14 mg without prescription buy generic desmopressin
order ketoconazole 200 mg pill – mentax medication itraconazole us
buy famvir 250mg without prescription – buy valaciclovir online cheap cost valcivir 1000mg
digoxin 250 mg tablet – digoxin 250mg cheap generic furosemide 40mg
purchase hydrochlorothiazide for sale – order microzide 25 mg without prescription buy zebeta 10mg generic
lopressor 100mg brand – losartan for sale buy adalat 30mg online
buy nitroglycerin for sale – combipres price oral diovan
crestor driver – caduet again caduet buy silver
zocor disappointment – atorvastatin remark atorvastatin farewell
buy viagra professional nor – super avana stable levitra oral jelly online sprawl
dapoxetine your – dapoxetine spare cialis with dapoxetine breath
cenforce blind – brand viagra online frightful
brand cialis stair – zhewitra pity penisole home
cialis soft tabs pills hit – caverta online coast viagra oral jelly rough
brand cialis plot – penisole cautious penisole step
cialis soft tabs every – valif online connect viagra oral jelly online score
cenforce peaceful – zenegra pills find brand viagra dot
priligy quite – aurogra confuse cialis with dapoxetine apartment
acne treatment loose – acne treatment tower acne medication bark
asthma treatment practice – inhalers for asthma angel asthma medication through
treatment for uti slap – uti medication best uti antibiotics ghost
prostatitis medications regret – prostatitis treatment leap pills for treat prostatitis england
valacyclovir online alarm – valacyclovir pills nostril valacyclovir online carter
claritin pills churchyard – claritin ancient claritin pills gallop
loratadine medication growl – claritin pills amongst loratadine course
dapoxetine abroad – dapoxetine madness dapoxetine their
ascorbic acid sweeper – ascorbic acid terror ascorbic acid any
biaxin pills such – zantac pills dismiss cytotec dash
florinef pills pont – lansoprazole pills ankle lansoprazole pills strap
purchase bisacodyl pills – order liv52 20mg sale oral liv52 10mg
buy aciphex generic – order aciphex 10mg for sale buy motilium 10mg generic
cotrimoxazole 480mg cheap – buy cheap generic tobrex tobramycin 5mg us
buy zovirax – hydroquinone creams pill dydrogesterone
dapagliflozin 10mg cost – precose 25mg uk precose 25mg for sale
purchase fulvicin – gemfibrozil ca order generic gemfibrozil
buy cheap vasotec – doxazosin without prescription buy cheap generic latanoprost
dramamine 50 mg for sale – purchase risedronate for sale actonel 35 mg tablet
buy feldene 20 mg without prescription – order piroxicam 20mg online cheap buy generic rivastigmine
monograph 600 mg sale – brand pletal 100 mg cilostazol 100 mg usa
generic nootropil 800 mg – order sustiva 20mg sale order sinemet 10mg online
hydrea sale – purchase crixivan generic order methocarbamol 500mg without prescription
order depakote pills – cheap topamax buy topiramate cheap
purchase disopyramide phosphate online cheap – order lamictal online chlorpromazine order online
cheap cyclophosphamide generic – antivert price how to get vastarel without a prescription
how to buy aldactone – epitol for sale cheap revia 50 mg
cyclobenzaprine over the counter – donepezil canada buy enalapril 10mg for sale
zofran sale – ondansetron tablet buy generic ropinirole for sale
order generic ascorbic acid 500mg – isosorbide dinitrate online compro over the counter
order durex gel for sale – durex condoms where to purchase xalatan for sale
purchase arava generic – buy generic leflunomide cartidin medication
purchase minoxidil without prescription – finpecia pill order finasteride 5mg without prescription
buy atenolol 50mg generic – tenormin cost buy generic coreg 25mg
buy calan tablets – valsartan pills buy tenoretic online
buy atorlip online cheap – buy lisinopril order bystolic pills
lasuna pills – order himcolin online buy himcolin online cheap
buy gasex online cheap – gasex order online where can i buy diabecon
purchase finax for sale – buy cheap generic finax buy alfuzosin generic
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?
buy oxcarbazepine without a prescription – brand trileptal 600mg synthroid 75mcg generic
buy generic lactulose – brahmi tablets purchase betahistine sale
imusporin for sale – methotrexate us order colchicine 0.5mg without prescription
deflazacort for sale online – brimonidine buy online alphagan where to buy
buy besivance online cheap – besifloxacin without prescription sildamax tablets
buy generic gabapentin 600mg – neurontin 600mg pills cheap sulfasalazine 500 mg
probenecid 500mg without prescription – order carbamazepine 400mg for sale tegretol 200mg over the counter
celecoxib cost – buy celebrex 200mg sale indocin for sale online
mebeverine 135mg over the counter – order generic pletal 100 mg buy cilostazol 100 mg generic
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
voltaren us – aspirin online buy aspirin 75 mg sale
rumalaya pills – order endep 10mg pill buy elavil 50mg online
pyridostigmine 60 mg over the counter – buy imitrex 50mg without prescription imuran 25mg us
buy voveran without prescription – buy generic nimodipine purchase nimotop pills
ozobax price – piroxicam 20mg usa where can i buy piroxicam
purchase mobic online cheap – buy generic toradol over the counter ketorolac cost
cyproheptadine brand – how to get periactin without a prescription generic tizanidine 2mg
generic trihexyphenidyl – buy artane purchase emulgel online cheap
generic omnicef 300mg – buy clindamycin online cheap cleocin cost
isotretinoin 20mg oral – order dapsone 100mg pills cheap deltasone 20mg
buy generic prednisone – omnacortil online buy purchase permethrin generic
acticin sale – permethrin over the counter tretinoin order online
order betnovate sale – betnovate online order order benoquin generic
order generic flagyl 200mg – generic metronidazole 200mg buy generic cenforce online
augmentin sale – synthroid tablets levoxyl tablets
cleocin 150mg cheap – buy cleocin tablets buy indomethacin paypal
cozaar 50mg canada – buy hyzaar generic keflex for sale
buy eurax cream for sale – buy aczone gel for sale aczone order
buy generic modafinil – buy provigil no prescription melatonin 3 mg cheap
zyban 150mg cheap – order shuddha guggulu online shuddha guggulu order online
order progesterone 100mg generic – order prometrium online cheap clomiphene tablets
xeloda oral – naprosyn 250mg without prescription danocrine over the counter
alendronate 70mg usa – medroxyprogesterone 10mg brand medroxyprogesterone without prescription
buy dostinex cheap – cabgolin pills order alesse without prescription
purchase yasmin online – buy ginette 35 sale arimidex 1mg cheap
バイアグラ гЃ®иіје…Ґ – жЈи¦Џе“Ѓгѓђг‚¤г‚ўг‚°гѓ©йЊ гЃ®жЈгЃ—い処方 г‚їгѓЂгѓ©гѓ•г‚Јгѓ«гЃ®иіје…Ґ
гѓ—гѓ¬гѓ‰гѓ‹гѓі гЃЇйЂљиІ©гЃ§гЃ®иіј – гѓ—гѓ¬гѓ‰гѓ‹гѓі гЃЇйЂљиІ©гЃ§гЃ®иіј г‚ўг‚ёг‚№гѓгѓћг‚¤г‚·гѓі жµ·е¤–йЂљиІ©
гѓ—гѓ¬гѓ‰гѓ‹гѓійЂљиІ©гЃЉгЃ™гЃ™г‚Ѓ – гѓ—гѓ¬гѓ‰гѓ‹гѓійЂљиІ© г‚ўг‚ュテイン и–¬е±ЂгЃ§иІ·гЃ€г‚‹
eriacta through – eriacta bread forzest north
indinavir price – buy voltaren gel sale order emulgel sale
gluco6 reviews : https://gluco6reviews.usaloves.com/
valif online question – buy secnidazole medication buy sinemet 20mg online cheap
how to get provigil without a prescription – buy combivir medication combivir order online
stromectol coupon – ivermectin 6 mg otc carbamazepine 200mg generic
purchase promethazine for sale – cheap ciprofloxacin 500 mg purchase lincomycin online
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.
prednisone over the counter – capoten over the counter cost capoten
buy isotretinoin without prescription – buy accutane 40mg pills purchase linezolid pills
cheap generic amoxil – valsartan sale order ipratropium
zithromax 250mg without prescription – order tindamax pill nebivolol generic
omnacortil 5mg price – buy progesterone without a prescription progesterone 200mg canada
buy lasix medication – nootropil generic betnovate 20gm creams
purchase amoxiclav pills – buy generic duloxetine 40mg order cymbalta 20mg pills
doxycycline price – purchase vibra-tabs generic glucotrol for sale online
augmentin where to buy – buy augmentin 625mg generic buy cymbalta pill
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
buy rybelsus for sale – rybelsus 14mg generic oral periactin 4 mg
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!
cialis 20mg uk – order viagra 100mg online cheap order viagra pills
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://accounts.binance.info/en-IN/register?ref=UM6SMJM3
sildenafil oral – cialis for men tadalafil 40mg canada
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.
buy atorvastatin 10mg sale – norvasc 10mg oral zestril 10mg pills
cenforce 50mg oral – generic chloroquine cheap metformin
generic lipitor 40mg – atorvastatin generic lisinopril 10mg ca
Bayar4d link alternatif login dan daftar agen slot online resmi dan percaya
lipitor 80mg over the counter – buy norvasc 5mg without prescription lisinopril 5mg usa
order prilosec 10mg online cheap – cost metoprolol 100mg buy cheap generic atenolol
oral depo-medrol – pregabalin 75mg us oral aristocort
buy clarinex 5mg for sale – priligy 90mg generic priligy 90mg usa
order generic misoprostol – order generic xenical 60mg diltiazem price
Pineal Guardian scam: Pineal Guardian scam
purchase zovirax pills – buy zyloprim online cheap rosuvastatin 10mg brand
domperidone ca – buy motilium 10mg pill cyclobenzaprine 15mg canada
domperidone brand – flexeril cheap flexeril 15mg usa
buy cheap inderal – inderal 20mg generic methotrexate price
brand warfarin 5mg – coumadin cheap order losartan 25mg generic
buy generic levaquin 250mg – oral avodart zantac 150mg over the counter
buy nexium 20mg online cheap – buy topamax without prescription imitrex 25mg usa
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.
mobic over the counter – mobic 7.5mg uk flomax price
Выигрывай бабло в онлайн казино Обзоры слотов акции советы для победы Подписывайся Казино онлайн: фишки стратегии промокоды Заработай с нами Только честные обзоры. https://t.me/s/official_rox_rox/35
zofran 8mg uk – aldactone without prescription purchase simvastatin generic
buy valacyclovir 1000mg pills – purchase finasteride sale fluconazole online
modafinil oral buy provigil 200mg generic purchase modafinil provigil 200mg sale buy generic modafinil over the counter buy generic provigil 200mg modafinil 100mg cost
This is the amicable of glad I get high on reading.
More posts like this would bring about the blogosphere more useful.
oral zithromax 500mg – buy tetracycline 500mg for sale oral flagyl 200mg
rybelsus pills – semaglutide 14 mg canada periactin 4mg pill
domperidone for sale online – generic cyclobenzaprine 15mg buy generic flexeril over the counter
inderal generic – buy methotrexate online methotrexate 2.5mg sale
amoxicillin buy online – buy combivent online cheap combivent 100mcg usa
buy zithromax 250mg without prescription – order zithromax 250mg online nebivolol 5mg price
warfarin 5mg cost – https://coumamide.com/ buy cozaar 25mg online cheap
brand mobic 7.5mg – https://moboxsin.com/ meloxicam 15mg tablet
order deltasone generic – corticosteroid prednisone tablet